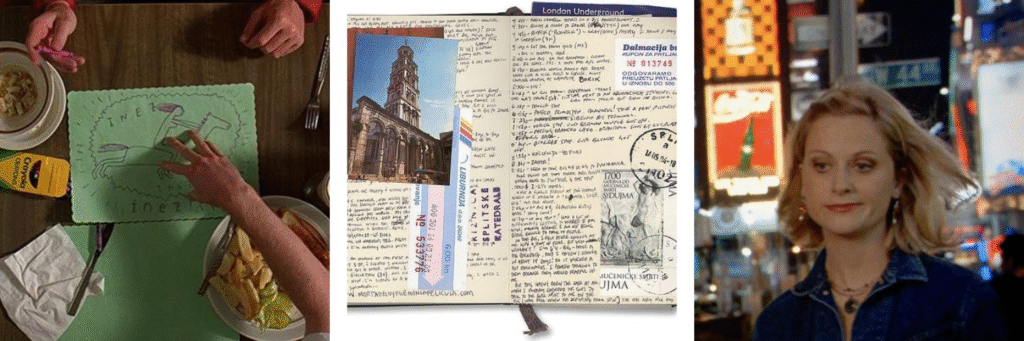Un idioma que parece gramática… pero en realidad es poder y pertenencia
Si hay algo que descubrí con los años, es que el inglés no se comporta como un idioma estable, serio y predecible. Se mueve como criatura inquieta: cambia, muta, se contradice, adopta palabras nuevas sin pedir permiso y entierra otras sin despedida. No es puro, ni lineal, ni elegante. Es un caos vivo. Un caos hermoso.
A diferencia de lenguas que presumen orden y guardianes oficiales —como el francés, con sus reglas estrictas y su obsesión por la pureza— el inglés no tiene un consejo supremo que dicte lo correcto. No existe una institución que levante la mano y diga “esto sí” y “esto no”. En teoría, es libertad absoluta: nadie manda. Nadie prohíbe. Nadie controla.
Pero esa es solo la versión romántica.
Porque en la práctica, el inglés funciona más como Estados Unidos en versión idioma: expansivo, desordenado, apropiador, híbrido, lleno de influencias ajenas… y aun así convencido de ser el centro del mundo. Una fiesta sin adulto responsable, donde todo entra, pero no todo pertenece.
Y ahí aparece la pregunta incómoda, la que todas evitamos cuando empezamos a hablar:
Si no hay una autoridad oficial… entonces quién decide lo “correcto”?
¿Los diccionarios?
¿Las escuelas?
¿Los medios?
¿Hollywood?
¿Las oficinas donde te interrumpen para “corregirte”?
¿O la persona que frunce la boca cuando escucha tu acento?
Lo aprendí rápido, a la mala: Estados Unidos presume libertad… hasta que abres la boca.
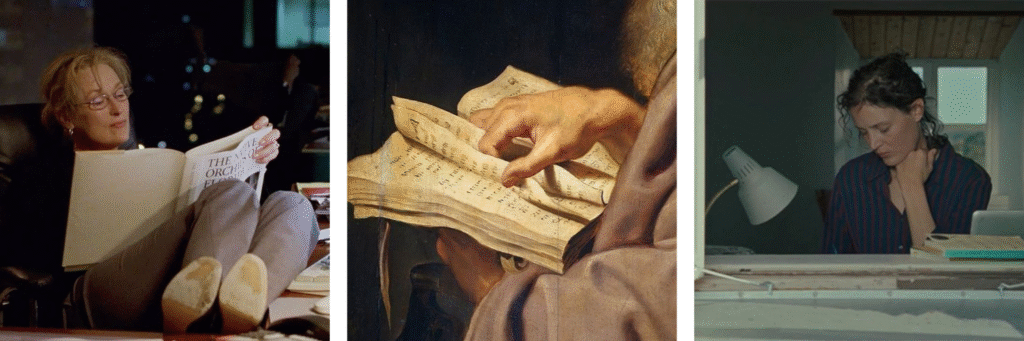
Este país vende la idea de libertad como si fuera identidad nacional. Pero cuando hablas inglés con acento —mexicano, caribeño, centroamericano, sudamericano— esa libertad se vuelve condicional. Se activa un filtro silencioso: te explican lo obvio, te hablan más despacio, te observan como visitante, aunque vivas aquí, trabajes aquí, críes hijos aquí y pagues impuestos aquí.
En Estados Unidos, tu voz se convierte en pasaporte.
Y tu acento, en frontera.
No importa cuántos expertos repitan que no existe un “correct English”, que el idioma cambia, que las reglas son flexibles. Cuando eres adulta, latina, con cicatrices escolares y miedo real a equivocarte, toda esa teoría suena lejana. No estás buscando filosofía lingüística. Estás buscando pertenencia. Seguridad. Aire.
Y ahí aparece la contradicción más grande:
Fuera del salón, el inglés es flexible.
Dentro del salón, es rígido.
En la cultura pop, es libre.
En la vida profesional, es un examen constante.
El país que presume diversidad lingüística es el mismo que ridiculiza acentos en sitcoms, castings, juntas de trabajo y entrevistas laborales. El mismo que decide quién suena “profesional” y quién suena “turista”. Un casting eterno, otra vez.
Los diccionarios no mandan: documentan
Aquí llegó mi plot twist favorito: los diccionarios no deciden qué está bien. Solo registran lo que ya está pasando. No son jueces, son cronistas. Si millones de personas usan una palabra —aunque nazca coja, rara o incorrecta— el diccionario simplemente la anota y sigue su camino. Así entraron selfie, stan, ghosting, adulting. No porque alguien “importante” lo aprobó, sino porque la cultura lo empujó.
La regla silenciosa es clara:
La comunidad manda.
La realidad manda.
El uso manda.
El inglés cambia porque Estados Unidos cambia. Porque la música inventa caminos nuevos. Porque los inmigrantes lo condimentan. Porque otras lenguas —la nuestra incluida— lo atraviesan sin pedir permiso. Si le quitáramos todas las influencias ajenas, el inglés quedaría flaco, monocromático, irreconocible. Un iPhone sin apps.
Romper reglas no es excepción: es ADN
Este país ha convertido el caos en identidad. Jazz, hip hop, spanglish, slang, internet. Nada de eso siguió reglas. Y sin embargo, definieron cultura. Definieron historia. Definieron el inglés.
La ecuación real es menos rígida de lo que nos dijeron:
Inglés no es perfección.
Inglés es comunicación.
Inglés es identidad.
Inglés es voz.
Entonces, ¿a quién confiar tu inglés?
A alguien que entienda ambos mundos: el cultural y el emocional. Alguien que sepa que hablar inglés no es solo hablar, sino pertenecer; que aprenderlo no es solo memorizar reglas, sino negociar miedo, vergüenza, historia y poder. Alguien que sepa lo que pesa abrir la boca cuando sientes que todo el mundo está escuchando tu error antes que tu idea.
Ahí entro yo. No desde el pedestal académico, sino desde la vida real: la mujer latina bicultural que aprendió inglés de adulta, que cargó con acento, bloqueos, dudas y culpa; la que encontró su voz entre países, maternidad, trabajo y terapias improvisadas con gente que nunca supo que estaba ayudando.
Mi forma de enseñar nació de una verdad simple:
Si el inglés es un caos hermoso, tú no tienes que ser perfecta para hablarlo.
Solo necesitas sentirte libre para usar tu voz.
Porque al final, lo “correcto” no lo decide un diccionario ni un profesor ni un casting invisible.
Lo decides tú, en el momento en que dejas de pedir permiso para hablar.